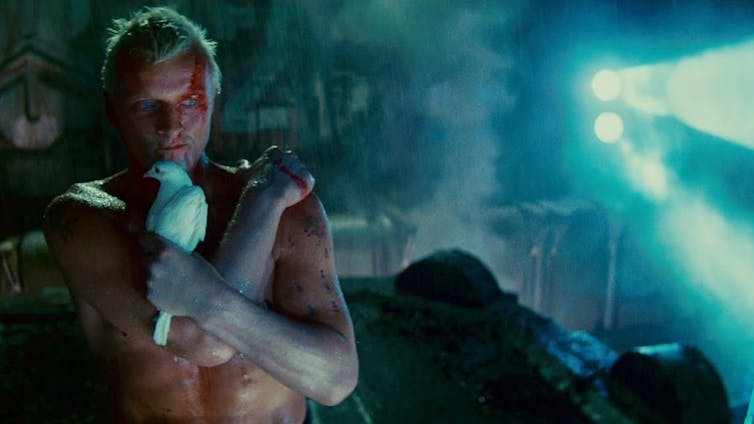La promesa de inmortalidad: una utopía que acabará con la libertad y la política
Roberto Losada Maestre, Universidad Carlos III
Lamento ser descortés, pero quisiera que recordara que es usted mortal. ¡Como para olvidarlo!, pensará. Sin embargo, a pesar de que nuestra propia muerte es la única certeza que poseemos con respecto al futuro, parece que tenemos tendencia a actuar como si no fuera con nosotros.
Esto es así hasta el punto de que a los griegos de la antigüedad les pareció oportuno inscribir en las paredes del oráculo de Delfos: “Piensa como un mortal”. Si recordáramos (y nos lo creyéramos) que vamos a morir, muy probablemente muchos de nuestros comportamientos negativos desaparecerían. Envidias, rencores y venganzas nos parecerían absurdos. Hacer daño a los demás o a sus cosas carecería de sentido. Es probable que nadie hiciera la guerra, por ejemplo, si fuera consciente de verdad de que es mortal. Incluso mentir no parece propio de quien tiene presente que no va a vivir para siempre. Tal vez tenía razón el filósofo Hans Jonas cuando decía que la mortalidad es una carga, pero también una bendición.
La promesa de la inmortalidad
Recientemente, sin embargo, se dice que podemos alcanzar la inmortalidad, o algo muy cercano a ella. Eliminando la parte de ficción o charlatanería que acompaña a algunos de estos profetas, resulta interesante pensar en las consecuencias que acarrearía. La frase de Delfos ya no tendría sentido para los seres humanos del futuro, liberados de la carga de la muerte.

Tal vez nos acercamos al momento en que logremos alargar nuestras vidas casi de manera ilimitada gracias a increíbles (hasta hace sólo unos años) avances científicos. Podremos ser inmortales. Ya no tendremos que dedicarnos a buscar, como Ponce de León, la fuente de la eterna juventud. Porque, claro, de lo que se trata no es sólo de no morir, sino de conservar la frescura juvenil para siempre. Lo contrario sería cometer el error de la Sibila de Cumas, que pidió a Apolo que le diera mil años de vida, pero se olvidó de pedirle la juventud y a los 700 años ya deseaba morir.
Por supuesto que esa es una inmortalidad imperfecta: siempre podremos morir de hambre, o atragantados al comer, también si nos cae una maceta en la cabeza. En este caso, lo que se estaría diciendo, más bien, es que vamos a vivir muchos años. Para estos accidentes también habrá una solución. Puesto que es nuestro cuerpo lo que envejece y muere, nos libraremos de él. La promesa de la inmortalidad se completa cuando se nos dice que podremos convertirnos en algo así como un software. Todo lo que somos se podrá traducir a un programa y ese programa ser almacenado del mismo modo que se guarda una película en un ordenador. Basta con ir copiando el programa sucesivas veces para que vivamos para siempre. Hasta se podrían hacer copias de seguridad.
Política, mortalidad y utopía
Vamos a dejar de lado los problemas filosóficos que esto plantearía, como, por ejemplo, cuál de las copias sería la original. Hay quienes piensan, como Daniel Dennet, que puesto que la copia contiene todos mis procesos mentales y toda la información de mi cerebro, no puede ser otra cosa que yo. Para otros, como el australiano David Chalmers, la cosa no está tan clara. ¿A usted qué le parece? Si realizan una copia perfectamente funcional de quien es, ¿estaría dispuesto a que mataran al original, es decir, a usted mismo? ¿Sería mejor que hubiera dos, original y copia? Y, en ese caso, ¿cuál sería usted? Le dejo pensando en ello porque me gustaría llamar la atención sobre algo diferente, sobre la relación entre la política y la inmortalidad.

O mejor dicho, entre la política y la mortalidad. Porque no existe una política para inmortales. No porque no se haya hecho, sino porque no puede hacerse. La política es un fenómeno humano, como lo es la mortalidad. Los inmortales son los dioses o los personajes de ficción. La inmortalidad nos es tan ajena que cuando imaginamos a dioses pensamos que se comportan más o menos como nosotros. El humano es mortal, y hacerlo inmortal es deshumanizarlo. La promesa de vida infinita es una utopía, y ni siquiera nueva. En 1793, por ejemplo, William Godwin, (padre de Mary Shelley, la autora de Frankestein, la novela en la que un médico vence a la muerte), afirmaba que una vez alcanzada la sociedad socialista se habría desterrado la muerte. Y no sólo la muerte, también el sueño, porque dormir, decía, es imagen de la muerte.
El pensamiento utópico, además de ser de cierto mal gusto al eludir enfrentarse con la realidad, es un pensamiento deshumanizador. En las utopías no habitan seres humanos. Contrariamente a lo que suele pensarse, las descripciones de los mundos utópicos son más bien terroríficas. Lo primero que se elimina es lo más humano: la libertad. En los mundos utópicos, y según el gusto del autor, por ejemplo, no se escoge la ropa, todo el mundo viste igual y, en ocasiones, ni la pareja es elegida por uno mismo. La comida es monótona, los días se suceden los unos a los otros de manera repetitiva… Porque no puede ser de otra manera: en la utopía no existe el mal, ni el error. Lo imprevisto puede dar lugar a distorsiones, a errores, a novedades que estropeen el mundo perfecto.
Pero ahora pregúntese cuál es el origen de lo imprevisto. ¿Lo ha descubierto, verdad? Efectivamente, la libertad. La capacidad del ser humano de tomar sus propias decisiones. Eliminada la libertad, se eliminará el error. Porque, aunque aquí no vayamos a entretenernos en ello, no hay que olvidar que con la promesa de inmortalidad convive otra que le hace de acompañante: la de que las máquinas, la inteligencia artificial, vendrá de una vez por todas a poner fin a nuestra sempiterna obcecación en el error. Es necesario que lo sepa: usted no piensa bien, está sesgado. ¿No lo cree? Le dieron el premio Nobel a un científico por afirmar precisamente eso. Es de esperar que él estuviera libre de sesgo y que lo estuvieran también quienes se lo concedieron.
Así que en las utopías, como hay que erradicar el mal, se elimina la libertad y, claro está, si no hay libertad, no hay política, que es la acción que llevan a cabo seres humanos libres. Los esclavos no tienen política, ni, por supuesto, los robots. Viene de antiguo considerar que la política existe, es necesaria, sólo en cuanto exista el mal. Como si no fuera la política algo radicalmente humano, como la muerte.
Los inmortales no necesitan la política
Volviendo, pues a la inmortalidad, resulta que los inmortales no necesitan tampoco la política porque no son nada humanos. Repare en lo siguiente: si no fuera porque tenemos los días contados no haríamos nada. Si fuéramos inmortales no habría razón alguna para hacer algo hoy. ¿Por qué no hacerlo mañana? No hay prisa. Si se vive eternamente no tiene sentido hablar de tiempo. No hay un hoy o un mañana que tengan relevancia. Los dioses inmortales no tienen razones para hacer nada hoy; no más razones que para hacerlo en otro día cualquiera. Y lo mismo les pasará mañana, y pasado mañana… En definitiva, quien es inmortal, al no tener preferencia temporal por el presente frente al futuro, no hará nada.
La inmortalidad es inacción. Pero la vida humana es precisamente lo contrario: no poder dejar de actuar. Intente no hacerlo. No podrá: dejar de actuar es una acción. Negar la acción es una acción. Sorprende que los profetas de la inmortalidad no hayan advertido de los efectos que sobre nuestra psicología tendría el sabernos inmortales. Es tan ajena a nosotros esa condición que no podemos ni imaginarnos en que consiste ese “no hacer” que es la inmortalidad.
Sin acción no hay libertad, sin libertad no hay política. La promesa de la inmortalidad es una nueva forma que han adoptado las viejas utopías. En los mundos utópicos se cree haber hecho innecesaria la política al haber erradicado el mal. Es una vieja (y perniciosa) idea creer que la política (a la que algunos llamarían alienación) es reflejo del mal. Bajo la promesa de la inmortalidad se oculta la promesa de que se nos liberará de la política. En realidad, lo que se está diciendo es que la naturaleza humana es mala y hay que librarse de ella. Algunas ideologías contemporáneas de cierto éxito parten también de este supuesto.
Habrá a quien convenza, cómo no, esta promesa de la inmortalidad, o larguísima vida. Habrá quien esté de acuerdo con la desnaturalización del ser humano, con su deshumanización. Pero debe tenerse presente que en toda utopía lo primero que pierden quienes viven en ella es la libertad. Cuando se rechaza la política se rechaza la libertad, porque la política sólo es posible entre seres humanos libres, es decir, seres que actúan. Y actúan porque saben que se les acaba el tiempo. Los seres inmortales son esclavos de su propia inmortalidad: no necesitan la política porque no son libres.
Antes de elegir la inmortalidad, deberíamos pararnos a pensar si el precio a pagar por ella, la libertad y la política, es decir, nuestra propia humanidad, no es demasiado elevado.